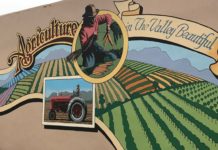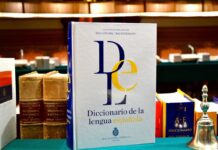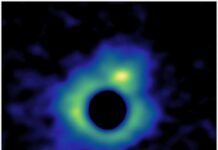Ciudad de México (México).- En el corazón del sur de la Ciudad de México, un proyecto sin precedentes ha echado raíces. Con la inauguración del primer vivero especializado dentro de una antigua urbe prehispánica, la Zona Arqueológica de Cuicuilco se convierte en un ejemplo de cómo el pasado, la naturaleza y la ciencia pueden entrelazarse para dar vida a un futuro más sustentable.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal la restauración del ecosistema xerófilo del Pedregal del Xitle, una zona volcánica con alto valor ecológico y cultural.
El vivero, que alberga alrededor de 7.500 ejemplares entre árboles, arbustos y herbáceas nativas o endémicas, es uno de los resultados más visibles del ambicioso Proyecto de Restauración Ecológica en Cuicuilco.
Detrás de esta labor se encuentran la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Grupo de Ecología y Conservación de Islas AC (GECI), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Chapingo y la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Un esfuerzo conjunto que simboliza la unión entre la conservación patrimonial y el compromiso ecológico.
La importancia del proyecto trasciende la simple plantación de flora nativa. De acuerdo con Federico Alfonso Méndez Sánchez, director general del GECI, los beneficios incluyen desde la mejora en la captación de agua y la reducción de inundaciones hasta el aumento de la biodiversidad nativa y la creación de una conciencia colectiva sobre el valor del entorno.

Además, se espera que el modelo aplicado en Cuicuilco pueda replicarse en otras zonas arqueológicas del país, convirtiéndose en una referencia nacional para la restauración ecológica urbana.
El vivero opera bajo un sistema mixto de producción que combina métodos tradicionales y tecnificados. Según explicó José Luis Navarro Sandoval, responsable del espacio, se utilizan contenedores individuales para la germinación de semillas, así como bolsas de tierra en técnicas más convencionales.
El vivero ocupa una superficie de seis por 20 metros y cuenta con capacidad para hasta 10.000 plantas, con un plan ambicioso de reforestar 25 hectáreas de la zona durante el primer año del proyecto.
Más allá de su función ecológica, el vivero se proyecta también como un centro educativo. Aunque no estará abierto al público general, se organizarán talleres de divulgación en colaboración con la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y personal de la ZAC.
Estos talleres buscan fomentar la investigación en torno al patrimonio biocultural y sensibilizar sobre la importancia de conservar los ecosistemas urbanos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque multidisciplinario. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ha reunido a especialistas en botánica, zoología, arquitectura del paisaje y gestión comunitaria para asegurar que la restauración no solo sea efectiva desde el punto de vista ambiental, sino también social y educativo.
Pedro Camarena Berruecos, director de Infraestructura Verde de la Secretaría de Medioambiente capitalina, explicó que las especies elegidas para el vivero fueron identificadas meticulosamente a través de recorridos por cuadrantes de la ZAC, con el fin de conocer y reintroducir las plantas aún presentes en el Pedregal.
El Pedregal del Xitle, formado por una erupción volcánica hace miles de años, es hoy uno de los últimos refugios verdes de la capital. Su suelo poroso permite la infiltración del agua, ayudando a regular el ciclo hidrológico de la ciudad.
Según el biólogo Jerónimo Berruecos Frank, esta zona funciona como un pulmón urbano que no solo protege la biodiversidad, sino también los vestigios arqueológicos que narran la historia prehispánica de la región.
El segundo año del proyecto estará enfocado en la consolidación del matorral xerófilo nativo. Se contempla el control de especies invasoras, la reforestación continua con plantas endémicas, la formación de vínculos más estrechos con las comunidades locales y el monitoreo constante del avance ecológico. Todo esto con la intención de crear un modelo de resiliencia urbana en el que el equilibrio entre desarrollo, historia y naturaleza no sea una excepción, sino la norma.

Esta iniciativa representa mucho más que una acción ecológica: es una declaración de principios. En una ciudad constantemente amenazada por la expansión urbana, Cuicuilco se alza como un símbolo de esperanza, mostrando que es posible reimaginar nuestras relaciones con el entorno y recuperar los vínculos que alguna vez nos unieron profundamente con la tierra.